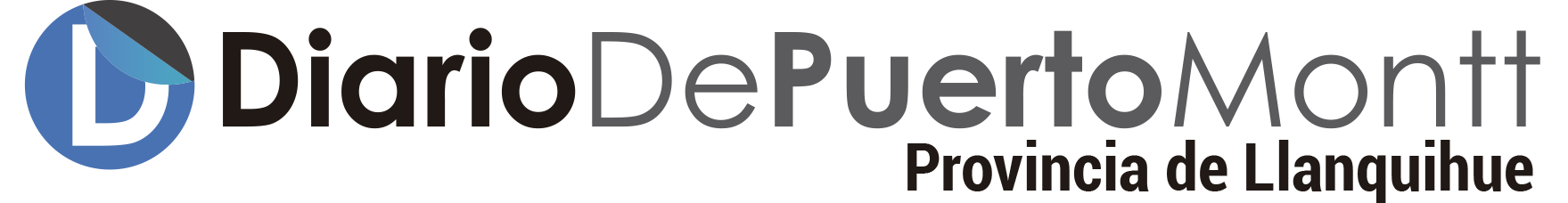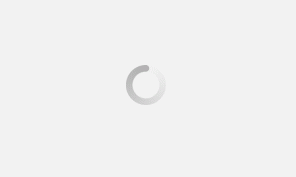Actualidad
Por Oscar aleuy , 21 de julio de 2024 | 00:49El que hizo estas monturas sería millonario en el Áysen
Atención: esta noticia fue publicada hace más de 8 meses
Juan Antonio Mera me puso el fuego ardiente de Baquedano en el pecho. No sé cómo lo hizo. Recuerdo aún su última sonrisa cuando tocó el timbre de la puerta y entró para contármelo todo. (Óscar Aleuy)
Los domingos en los 80 eran de radio, cuando se me ocurrió que a la ciudad le faltaba un hilo directo al corazón de los pioneros, un estilo de programa que reprodujera de la mejor manera posible la vida de la gente antigua e hiciera que sus voces salieran al aire como si disfrutáramos de un mate frente al fogón. Menuda sorpresa porque junto a Franch, Grosse, Filidor y Julia Bón, se unieron Mera, la Dumi Medina, Contreras y Reinaldo Sandoval. Mis maravillosos entrevistados en una grabadora de casetes, negra, inolvidable.
Las primeras descripciones de Mera
Mera llegó a la casa una mañana para congratularme por ese programa que provocaba lágrimas y emociones. Hoy, muchos sesentones me cuentan con orgullo que la radio hacía ladrar a sus perros allá en La Tapera, y que un par de abuelos del valle de la luna se murieron por el impacto emocional de escuchar a la gente querida que recordaba. Debo tener por ahí esos programas, todos grabados en la imponente Philips negra que recorre la memoria.
Con esa sonrisa apacible y cómplice que le caracterizaba, el amigo Mera me enseñó a conocer detalladamente lo que se vivió en la Pampa del Corral a su llegada, las peleas a rebencazos entre los Foitzick y los Solices, su vida de monturas y talabarterías en los campos temucanos, las carreras cuadreras en el centro de una cancha y los corrales de Baquedano incluidas la casa bruja y la talla enjundiosa de la capa del obispo.
Mera era amante de las tradiciones y recuerdos. Se quedó en los detalles aprendidos en Loncoche, adonde habitualmente concurrían entusiastas hacendados del territorio a efectuar pedidos de hasta dos docenas de monturas. Muchos se acercaban a él para negociar los mejores artículos, y ahí estaba la talabartería de los Mera, a disposición de los entendidos, como Delfín Jara y algunos balmacedinos que conocían a fondo el tema. Quien más compraba era Alberto García, un loncochense que vivía en Aysén y que un día llegó con un encargo de Jara para adquirir dos monturas buenas de mujer. Siguiendo sus instrucciones, se las mandó dos meses después, provocando tan buena impresión que cuando llegó Jara a buscarlas en abril, dijo:
—El hombre que haya hecho estas monturas, si se fuera al Áysen, sería millonario.
.jpg)
Mera viaja al Áysen
Al oírlo Mera, se sintió importante. Su inquietud se hizo tan grande, que decidió irse a vivir al Áysen. Y don Delfín se encargó de entregarle en persona 500 pesos para embarcarse en un vapor con boleto de primera clase. La experiencia del aprendiz de haber conocido la zona, fue un impacto y un privilegio tan especialmente valioso, que rápidamente hizo lo posible por habilitar un negocio de talabartería en pleno centro de Baquedano, un villorrio de quinientas almas. Alternaba con todos los hacendados de la época, especialmente con los Juanes y Belisarios. Conoció los avatares de la estancia que dificultosamente comenzaba sus operaciones. Para entonces, el movimiento general de carretas y jinetes era notable, y el flujo de extranjeros, superior. Un fervor bullicioso de la vida se respiraba entre animales, hatos y manadas. Grupos de troperos que se iban acercando a Baquedano o iban abandonándolo en el regreso. Ahí estaba Mera respirando el temblor convulso de los cencerros o la polvareda de los rebaños y majadas. Y en esa multitud de encuentros y diálogos, lo vieron instalarse sin titubeos en la ya famosa esquina comercial de Moraleda con Parra, un espacio de fornidos encuentros sociales y comerciales.
Las tradiciones chilenas al agüaite
Poco tiempo después, luego que a Mera se le quemara el local de Moraleda, llegaba a asumir como Intendente Provincial Julio Silva Bonnaud y como Inspector Provincial de Educación Ortelio Parra Saavedra. Pronto se uniría a ellos el capitán de Carabineros Wladimiro Rodríguez que llegó con proyectos revolucionarios para la época. Aquellos personajes pasarían muy pronto a la historia al proponerse como norte la implantación de las fiestas tradicionales de la chilenidad. Fue tanto el entusiasmo que despertaban sus propuestas chileneras, que en cada esquina, local comercial o vivienda, se conversaba ya de formalizar la creación de la Fiesta del Caballo Chileno.
Sin ambages, sólo gobernados por el amor a las tradiciones nacionales y al rechazo que sentían por los argentinos y sus modas y sentimientos patrióticos, estos tres hombres crearon aquella institución. Entre sus fundadores se contaba Juan Antonio Mera, quien a todo esto ya había confeccionados unas 300 monturas para muchísima gente. Es probable que su concurrida talabartería pueda ser considerada como un sitio vital para el desarrollo y desenvolvimiento social. Aquel local comercial y otros como la sastrería Garay, el emporio Savoy y el Hotel Chible, irían a conformar el primer grupo pionero de comerciantes establecidos de la ciudad, convertidos ahora en lugares de encuentro para sus escasos habitantes llenos de sueños e ideales comunitarios.
Los vecinos piensan el pueblo. Mera me lleva a mostrarme los Caracoles

Ese formidable detalle fue el que hizo que algunos, como Mera, viendo que sus ventas disminuían, declararan cerrado sus locales para dedicarse a reuniones, conversaciones y proyectos. Para pensar al pueblo. Para inventarlo y hacerlo funcionar. En esa pausa, la vida del talabartero se deslizó levemente y tocó de refilón el plano bomberil, convirtiéndose en uno de los fundadores del primer voluntariado y ocupando cargos de responsabilidad.
Juan Antonio Mera se convirtió así en un hombre entusiasta y vehemente, colmado de meticulosos detalles. Hasta sus últimos días me quiso contar aquella historia de los caminos, del paso de los farellones. En forma especialmente asombrosa para mis oídos, un día cualquiera me invitó a hacer un viaje. Casi me obligó a hacerlo con él, los dos solos. Me lo dijo así:
—Ya Aleuy, mira. Mañana temprano te pasaré a buscar con Gallardo en su taxi. Y nos iremos a la cuesta Caracoles para que te cuente la historia y te muestre todo eso.
—¿Todavía existe? —le pregunté, casi con estupidez.
—La huella. Claro que existe. Quedó marcada para siempre.
—¿Y cómo esas cosas ni se saben?
—Será porque hay muchos huevones por aquí…! Y se plantó a reír como privándose. Y me contagió.
Caminando por Caracoles
A la mañana siguiente, aperado con doble carga de pilas y más abrigado que campero en la nieve, me uní a la travesía con el corazón a mil por hora. El trayecto nos dejó en el antiguo puente Baguales, cuyos restos se elevan entre la verde floresta del río. El lugar era paso obligado de carretas y jinetes y el primer obstáculo del camino a Puerto Aysén, antes de que inauguraran los farellones en 1936.
Son bastantes y coincidentes las escenas de quienes me conversaron sobre la Cuesta Caracoles. Pero lo que Mera me iba a contar ahora parecía algo distinto. Bajo el Puente El Moro, un kilómetro bajo el sur, comenzó el relato el extraordinario anciano.

—Mire amigo Aleuy, aquí se comienza a orillar el río en un sector plagado de rocas que cayeron desde lo alto. Antes hubo muchas explosiones aquí ¿vio?
—¿Explosiones? ¿Debido a qué?
—Estaban horadando el cerro para despejar una huella. Pero era algo muy difícil y arriesgado. Mire por donde caminamos ahora, vaya fijándose mientras le cuento. Las explosiones eran por semanas completas cuando se contrataron cerca de setecientos chilotes por orden de Marchant. Esta gente llegó para perforar la roca y eran como especializados ¿vió?
—Accidentes fatales con muertes incluidas, ya me lo imagino, una pega muy peligrosa.
—Muy, muy peligrosa. Imagine usted que los contrataron de otra provincia, aquí no había ese tipo de trabajadores. Ya ve usted como está esto. Si se da cuenta mire…
El camino nos conducía por un paraje diferente ahora, caía un follaje desde algunas laderillas a los lados. Pensé que ese escenario era el mismo de setenta años atrás, imaginándome que el mismo trecho que ahora caminaba con Mera a mi lado debería haber estado en medio de esta angosta huella, lleno de carretas.
Mera me mostró mientras bajábamos el espacio que comenzaba a abrirse a medida que avanzábamos hacia la huella perdida, un bosque pequeño de ciruelillos y fuinques, árboles nativos ante una planicie de unos quinientos metros, con altas hierbas que se iban confundiendo con un acantilado de unos 70 metros de altura y cavernas rocosas que se internaban hacia las alturas, buscando la actual carretera.

Al llegar a la primera base de ese recodo, una limpia huella de material granítico iniciaba el ascenso, escalando 10 metros hacia una meseta discontinua.
—Mire Aleuy esta huella. ¿Se da cuenta cómo serpentea hacia la izquierda unos cuarenta grados más o menos?
—Sí claro —le respondí. Y no presenta más de tres metros de anchura.
—Exactamente, ese es el punto. Es todo muy angosto. ¿Le llama la atención?
—Claro que me llama la atención. Me imagino subiendo con mi carreta y que me encuentre con dos que vienen bajando.
—Eso es. De ninguna manera podrían caber dos carretas por aquí. Me pregunto cómo lo harían.
—Ya le explico. Cuando lleguemos a la peor curva.
Se apreciaban frescas huellas de caballos, por lo que se deduje que ese camino viejo era utilizado por jinetes que evidentemente no podían cabalgar por dentro del túnel que hay ahora, debiendo buscar esta alternativa.
Allá abajo se deslizaban las aguas del Simpson entre grandes coigües que rozaban la huella desde el río. La primera curva se inclinaba hacia la izquierda, al igual que la huella inicial. Veinte metros al norte la segunda curva viraba a la derecha. Había dos descansos y más adelante se abría la tercera curva donde cabían dos carretas. La cuarta curva, no ofrecía descansos ni reparos y continuaba su giro hacia la derecha en siete metros. Luego la quinta curva. Diez metros después se repetía el tramo al norte en la sexta vuelta con un gran descanso que conectaba a una huella alternativa a la derecha. La huella de pronto giraba hacia el sur en la séptima etapa y en corto trecho aparecía la octava, entre gran tupición de calafates y coigües. En la novena, el camino doblaba a la izquierda y diez metros más adelante se accedía a un gran descanso, con declive angosto a la derecha. Era la curva once.
La última curva mostraba una recta de cincuenta metros al sureste, hasta llegar a un gran descanso enfilando al norte en la curva duodécima. En línea recta se avanza hasta la curva catorce, que gira a la derecha rumbo al sur en 15 metros justos con un gran precipicio a la derecha. Topamos con la alambrada por la que se accede a la carretera, en el sector del Puente Baguales.
Mera y yo, extenuados y sedientos, nos tendimos en la pampa, entre florecitas amarillas de dientes de león. Hacía calor, y una brisa suave se nos quedó junto a nosotros. El largo camino había llegado a su fin y arriba, no vimos a ningún chilote ni a ninguna carreta subiendo ni bajando la cuesta. Tampoco cayeron rocas ni se oyeron estampidos.
Cuando Mera me indicó que ya estaba por llegar el auto de Gallardo, no pude sacarme de encima las imágenes de los antiguos viajantes a Puerto Aysén, con huellas angostas, y carretas devolviéndose por falta de espacio mientras bebían botellones para olvidar.
No estaba ahí Gallardo con su taxi, por supuesto.